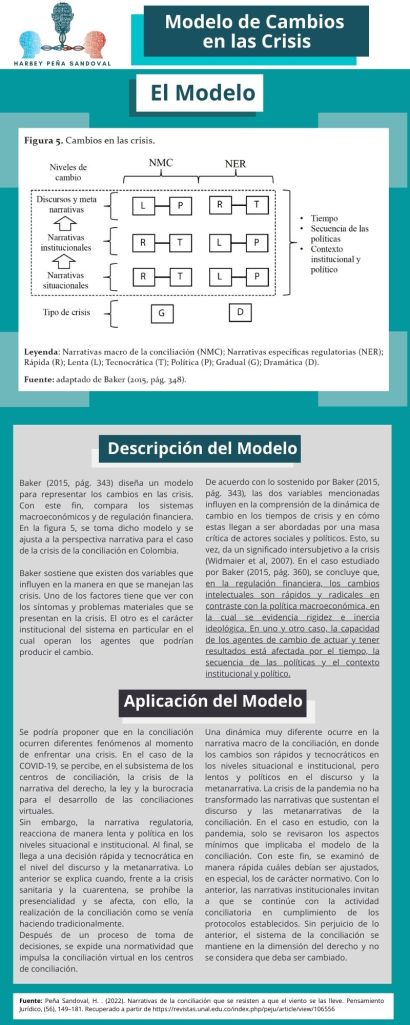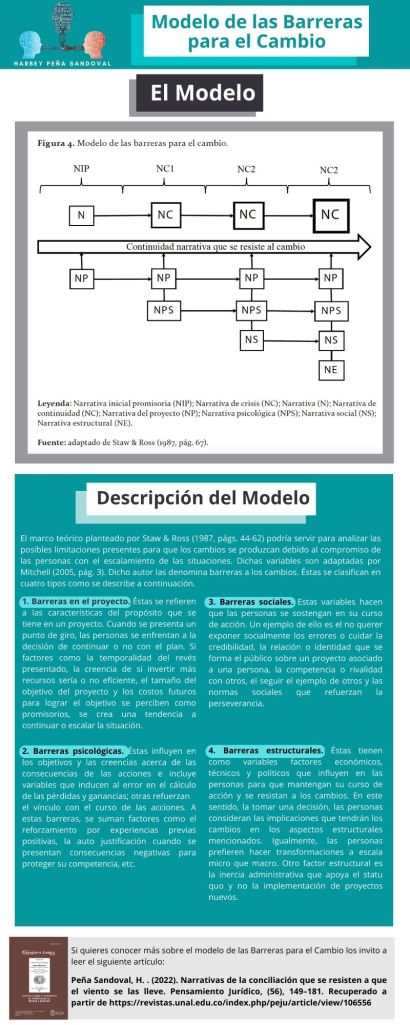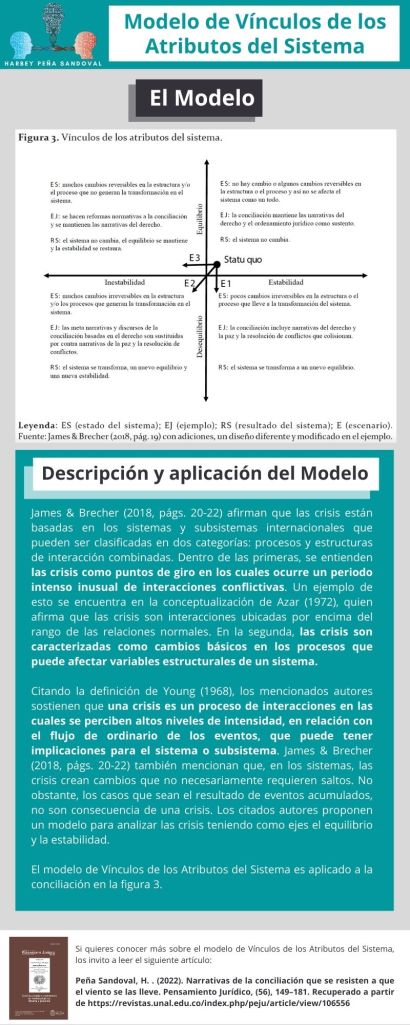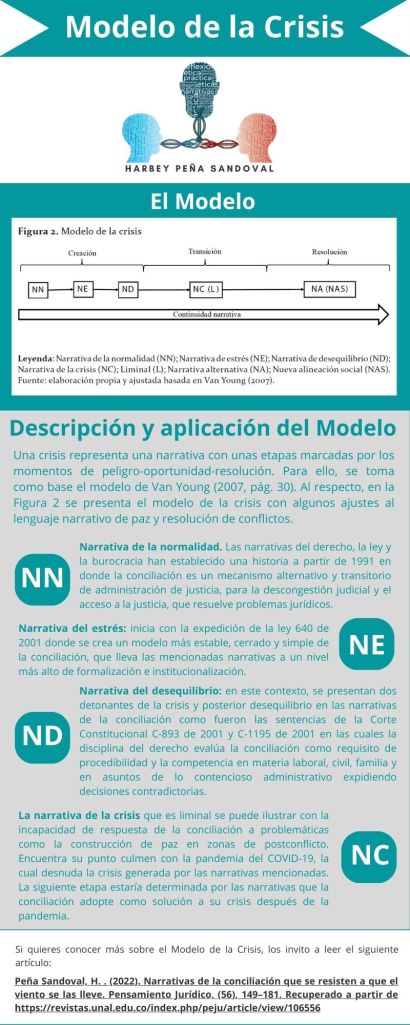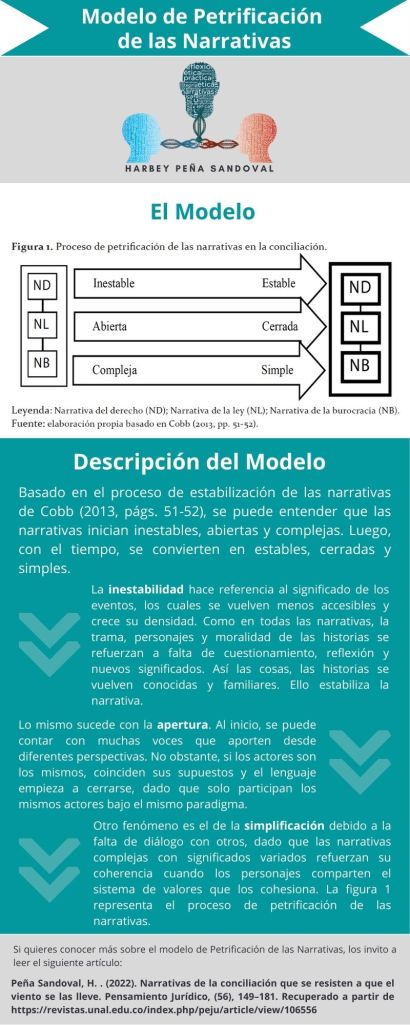El 10 de abril de 2023 se llevó a cabo una ¨última conferencia¨ de Sara Cobb y Richard E. Rubenstein en la Facultad Carter para la Paz y la Resolución de Conflictos de la Universidad de George Mason. Como era de esperarse, el auditorio estaba lleno para aquellos que asistieron en persona, muchos más se conectaron virtualmente. El título de la presentación de Sara fue AI and the Future of Conflict Resolution: The Role of Poetics and Narrative (Inteligencia artificial y el futuro de la resolución de conflictos: el rol de la poética y la narrativa). Esta fue una oportunidad para celebrar y honrar el trabajo de toda una vida de Sara dedicado a la ciencia para la paz y la resolución de conflictos; en especial, a la escuela narrativa.
En su conferencia magistral, Sara presentó muchos temas, todos ellos muy interesantes; como es esperado, ella brinda temas conocidos, adiciona nuevas temáticas y llama la atención a la reflexión. En esta oportunidad, uno de los temas que más me llamó la atención fue el de las meta narrativas en la paz y la resolución de conflictos. A continuación desarrollaré más ese punto desde la perspectiva de Sara Cobb.
Por estos días está muy de moda hablar del impacto que puede producir la inteligencia artificial en diferentes campos de la vida humana. La disciplina de la paz y la resolución de conflictos no es la excepción. Sara mencionó que al ensayar con ChatGPT ella quedó sorprendida y preocupada de las respuestas brindadas por el programa. Ella le preguntó a ChatGPT que le brindara una estrategia para la resolución de conflictos en varios lugares. La respuesta fue la siguiente lista:
- Análisis de conflictos.
- Identificación de los interesados y su compromiso.
- Establezca una plataforma de diálogo o negociación.
- Medidas de construcción de confianza.
- Escucha activa y entendimiento empático.
- Resolución colaborativa de problemas y construcción de consenso.
- Acuerdo o consenso.
- Implementación y monitoreo.
- Empoderamiento y construcción de capacidades.
- Reconocimiento y curación o recuperación social.
A primera vista, la lista anterior parece bien y acorde a lo que se enseña en la ciencia para la paz y la resolución de conflictos; sin embargo, Sara alerta que ChatGPT brinda como respuesta una narrativa dominante o meta narrativa. El listado tipo receta o prescriptivo de la inteligencia artificial que utiliza la frecuencia de palabras, irónicamente ChatGPT usa las enseñanzas de la narrativa en contra de la misma filosofía de la narrativa. La respuesta de ChatGPT coincide con una meta narrativa como la describe Sara Cobb de la siguiente manera.
Las meta narrativa o narrativas dominantes son:
- Cerradas.
- Adoptadas, repetidas y simples.
- Se protegen a sí mismas para proteger su propia lógica.
- Deslegitiman a los otros hablantes.
- Niegan tramas que compiten con la meta narrativa.
- Ignoran o denigran los valores morales de los otros.
Lo que más le llama la atención a Sara es que la respuesta de una estrategia de resolución de conflictos (como manera de intervención) toma dos elementos de una narrativa dominante en la misma disciplina: la resolución de problemas (problem-solving) y la orientación al acuerdo como resultado (agreement or consensus); pero, ¿Qué tiene de preocupante y problemático el que en la resolución de conflictos se hable de resolución de problemas y acuerdos? A primera vista no mucho, de fondo es mucho lo que está en juego.
Tomemos como ejemplo a la mediación. Este método de resolución de conflictos tuvo un primer desarrollo y propuesta que afirma que la mediación debía tener unos pasos, los cuales debían tener como resultado deseado el acuerdo voluntario de las partes (escuela tradicional de Harvard). Es ampliamente conocido que esta escuela o abordaje de la mediación ha sido el más conocido, común y aceptado. Hasta aquí no hay nada problemático. Con el pasar del tiempo, varias universidades, teóricos y practicantes de la mediación empezaron a observar limitaciones en el estilo de resolución de problemas de Harvard y eso dio origen a otras escuelas o propuestas, entre ellas la transformativa y la narrativa. En esta última es donde Sara Cobb ha cumplido un rol pionero. Hoy en día, la mediación tiene una meta narrativa o narrativa dominante, esta es el pensar que el único tipo de mediación es la de Harvard y que todas las mediaciones deben buscar como objetivo el acuerdo entre las partes.
Lo preocupante de ChatGPT es que al preguntarle sobre una estrategia de resolución de conflictos, su respuesta sea simple y cerrada y brinde como única opción la resolución de problemas que promueve los acuerdos. En otras palabras, ChatGPT no ofrece opciones, nos lleva a una narrativa dominante borrando de entrada la complejidad y heterogeneidad de respuestas que se han venido desarrollando en la ciencia de la paz y la resolución de conflictos. La advertencia de Sara Cobb es que la profesión de paz y resolución de conflictos no responde a una sola narrativa, se nutre de la multidisciplinariedad. En la academia siempre se ha defendido el libre pensamiento y la diversidad de opciones, al punto de convertirse en un principio. Si la paz y la resolución de conflictos termina siendo reducida a una receta como la presenta ChatGPT, se corre el riesgo de eliminar las narrativas alternativas; es decir, las voces disonantes.
El impacto que podría acentuar ChatGPT es que en un futuro no muy lejano, los mediadores piensen que su labor se centra en resolver problemas jurídicos, con efectos vinculantes para las partes en donde el éxito de la mediación está en el número de acuerdos firmados en actas de mediación o ¿es este el presente y no nos hemos dado cuenta de que vivimos en una narrativa dominante?
Gracias Sara por tu trabajo y por ampliar el debate de la inteligencia artificial al campo de la paz y la resolución de conflictos desde la perspectiva narrativa.
No se pierdan la conferencia de Sara que está disponible en el siguiente link: